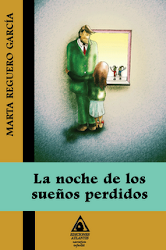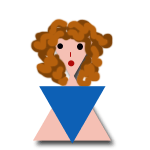Bueno, el nuevo año ya se ha instalado de nuevo en nuestra agenda y yo sigo sin actualizar el blog, tal vez con la frágil excusa de que estoy seleccionando ideas para elegir un tema sobre el que hablar. A medida que pasa el tiempo las opciones aumentan, así que conviene ponerle freno y "agarrar" cualquiera de estas reflexiones remotas para darle forma y parir, así, mi primera entrada de 2010.
De las cosas que me han llamado la atención en estos días, me acuerdo especialmente de la siguente: el elevado número de "gurús" que han surgido para hablar e ilustrarnos sobre las nuevas herramientas de comunicación social (las redes sociales, blogs, twitter, etc). Me resulta curioso hacer ciencia de algo que está en estado embrionario, que está implantándose poco a poco en nuestros usos y costumbres y cuyo aprovechamiento a nivel comercial está empezando a instalarse en la política de muchas empresas que van tanteando sin saber exactamente por dónde discurrirá el camino.
Creo que jamás compraría un libro sobre un tema como este, sobre el que además hay mucho escrito, precisamente, en soportes online, abiertos y actualizables. Creo que el hecho de que un autor escoja este soporte para hablar de la web 2.0 dice mucho más sobre su necesidad de trascendencia y de sentir que produce algo tangible, que sobre su vocación de participar y colaborar en la construcción de unas teorías y una práctica que día a día nos va dando nuevas versiones a todos de lo que va a ser un cambio en la forma de relacionarse, sumando (siempre sumando) y no necesariamente sustituyendo a otras fórmulas que seguirán vigentes mientras sean útiles.
Recuerdo especialmente la intervención de dos autores en el programa de Buenafuente (mejor no citar más detalles para no contribuir a difundir aún más una causa tan pobre): ideas traídas por los pelos como que "tú eres una marca", "tienes nosécuántosmil amigos en facebook", etc. son cosas por las que creo que no pagaría ni a las que cedería un hueco en mi estantería.
Sin embargo, sí que hay reflexiones interesantes en este campo que me apetece referenciar porque creo que el análisis de una realidad cambiante nos ayuda a ser conscientes de ella, y una vez más me encuentro con la obviedad de que el estudio de la comunicación pasa, a fin de cuentas, por hacernos CONSCIENTES de ella.
Algunas de las referencias que me gustan son:
-
Nuevas herramientas y cambio cultural (IGNACIO DUELO: 'Podemos hablar')
Me engancha la cita que formula al final que coincide con lo experimentado tantas veces:
"Las herramientas facilitan el trabajo, pero la voluntad pasa, como siempre, por el incierto y emocional factor humano."
-
Cómo mejorar la calidad de vida digital (blog de NEUS ARQUÉS)
Esta reflexión, aunque breve, recoge plenamente el efecto real que esta nueva efervescencia comunicativa orientada a reproducir, replicar, multiplicar, difundir, mover, compartir, redundar... provoca en el usuario. Muy bien expresado en su idea:
"La atención se nos acaba, internet no"
-
Usabilidad del contenido: testear (DAVID MARTÍN MORALES: 'Marketing online y usabilidad')
Es una de las grandes dificultades de quienes escribimos mensajes para la web. Dado que, visto lo anterior, estamos convencidos de que la simple multiplicación de mensajes no va a facilitar, necesariamente, que la comunicación sea exitosa, es imprescindible trabajar en algo más, y la medición de la eficacia de los contenidos es realmente una necesidad y una destreza en la que los profesionales avanzamos poco.
Creo que este artículo esboza los rudimentos de esta técnica. Estará bien seguir ampliando conocimientos para vincular este tipo de pruebas con las técnicas de medición del comportamiento del lector más adecuadas... Se insinúa la menor fiabilidad de la entrevista frente a otras pruebas; me convence, pero me gustaría saber más: cómo analizamos posteriormente estos datos... ¿qué fórmulas vamos a emplear para traducir estos comportamientos en evidencias? Es un buen punto de partida. Hay mucho que avergiguar.
-
Privacidad en las redes sociales (JAVIER CELAYA: 'Dosdoce')
Sin duda, es un tema que preocupa. También es el argumento de alarma más usado por parte de quienes sienten recelo ante este nuevo fenómeno que no comprenden del todo. El miedo no conduce a nada constructivo cuando estamos hablando de cambios en hábitos compartidos y extendidos, por eso toda la información que podamos reunir al respecto es la mejor ayuda para aprender a usar una nueva herramienta que va a cambiar el modo en el que "estamos" en el entorno social.
La presencia en redes sociales es una opción, pero también podemos ser sujetos pasivos de esta realidad. Nos pueden citar, exponer, señalar... Es difícil cerrar los ojos ante algo tan poderoso. Por eso creo que todos debemos, al menos, intentar saber e intentar comprender. ¿Qué es realmente facebook? ¿Qué riesgos reales tiene para mi privacidad? ¿Cómo puedo manejar esta nueva dimensión de mi privacidad y cómo puedo compatibilizar ambas cosas: el gusto por ser accesible y relacionarme, con la necesidad de no sentir invadido mi espacio privado?
Estas reflexiones me parecen necesarias y muy útiles. Merece la pena darle una vuelta a estas cuestiones y avanzar con nuevas propuestas.
Yo, en concreto, ¿qué es lo que hago en FCBK para gestionar mis relaciones sociales?
Por el momento:
- No acepto a contactos que no me apetece tener en la lista.
- Limpio con frecuencia a los contactos con los que no intercambio nada (si no publican y no participan, no les quiero como un simple testigo mudo de lo que yo hago)
- Casi nunca acepto aplicaciones que me piden permiso para acceder a mis datos.
- Nunca etiqueto fotos
- Nunca publico fotos de terceros sin su consentimiento o sin saber con certeza que no les molestará.
Pero me falta añadir alguna de las sugerencias que da Javier Celaya que me han parecido muy útiles y muchas de las cuales desconocía, como la posibilidad de crear grupos de usuarios para tratarlos en bloque.
En fin, me ha quedado una entrada de "picoteo" con ideas que creo que pueden ser desarrollables y de las que hablar más en próximas conversaciones. Una manera ligera de estrenar este año tan redondito que, como los anteriores, parece llevar velocidad de crucero (¡¡ya estamos en febrero!!).
 En nuestras charlas de lunes sale a relucir eso mismo, el fin de semana. Qué hemos hecho para sentirnos más "nosotros mismos". Es curioso compartir vulgaridad en nuestras facetas más personales: no somos tan distintos.
En nuestras charlas de lunes sale a relucir eso mismo, el fin de semana. Qué hemos hecho para sentirnos más "nosotros mismos". Es curioso compartir vulgaridad en nuestras facetas más personales: no somos tan distintos.